A veces, cuando vuelvo a casa del trabajo, me doy cuenta de que, inconscientemente mi actitud mental va cambiando. Paso del modo profesional al modo doméstico. O lo que es lo mismo: de la estructurada rutina laboral, de la previsibilidad a la incertidumbre. Es lo que yo denomino "el modo batalla".
El modo batalla incluye varios aspectos: la batalla con el desorden que invade el territorio infantil, la batalla con las coladas que tienden inevitablemente, a la expansión, la batalla con las exigencias que el reloj impone bajo la amenaza del siguiente día de cole...Pero sobre todo y fundamentalmente, la batalla con las explosiones inesperadas con las que a veces, el proceso se va viendo salpicado.
Sacar adelante las obligaciones que rodean a los niños tiene un alto grado de imprevisibilidad. A veces, nuestros buenos propósitos e intenciones se ven repentinamente desarmados por la oposición de los niños que, personas con sus propias ideas y planes, pueden no estar para nada por la labor de seguir nuestras indicaciones.
Esto es lo normal en una casa con niños. A nadie le gusta que interrumpan su actividad con órdenes o indicaciones por amables que sean. A los pequeños tampoco, claro. Pero hay niños a los que les resulta mucho más difícil participar de este tiempo en el que mamá o papá dirigen los aconteciemientos. Y aparece el mal comportamiento.
El mal comportamiento es normal. Es una parte más del desarrollo y evoluciona con el crecimiento de los niños. Eso lo sabemos todos. Pero lo que no solemos tener es un enfoque más específico del tema. Un abordaje que en psicología sí se tiene en cuenta y que da respuesta a muchas de las incógnitas de los padres enfrentados a un niño que se comporta mal: El comportamiento es un proceso cognitivo más.
Es decir, igual que cualquier otro proceso cognitivo no se ejecuta solo de manera voluntaria sino que guarda, tras él, una seride de desarrollos necesarios e imprescindibles de otras áreas relacionadas. Muy frecuentemente damos explicación a los malos comportamientos de maneras popularmente muy extendidas: "está tratando de manipularte", "lo que quiere es llamar la atención", "es muy tozudo y no da su brazo a torcer", "no lo hace porque no quiere, simplemente"... Seguramente en todas ellas se puede encontrar alguna verdad en ocasiones. Pero no siempre.
Por ejemplo: hay veces en que un niño repite recurrentemente un comportamiento que le perjudica notablemente. Es decir, se encuentra una y otra vez con una consecuencia del mismo en forma de castigo, por ejemplo. Un momento que vive de forma muy negativa y que no le deja indiferente. Y, sin embargo, continua repitiendo esa acción o actitud. ¿Qué pasa ahí? El aprendizaje está hecho, ha vivido la consecuencia a sus actos pero no por ello deja de meterse, sigamos, en ese berenjenal.
Los padres suelen quedarse perplejos. Y ahí vienen las frases de rigor: "no lo hace bien porque no le da la gana. Te está desafiando". No tiene porqué ser así. En muchas ocasiones, la memoria ejecutiva está aún sin terminar de desarrollar, tiene deficiencias y no es capaz de poner en primer término las consecuencias que se producirán después de la acción. Es una cuestión de desarrollo cognitivo.
Es solo un ejemplo. Pero ilustra un hecho general. Detrás de muchos de los comportamientos de nuestros hijos hay que buscar un origen cognitivo. O por decirlo de otra manera, una justificación más ligada al desarrollo de esas competencias.
Carlos, cada vez que tiene que apagar la tele para ir a ducharse consigue meterse en un lío. Parece sordo. No obedece nunca a la primera...ni a la segunda o la tercera. Y siempre acaba castigado y llorando. Luego llega el momento del arrepentimiento y de pedir perdón.
¿Qué pasa ahí? Pues, en el enfoque que estamos tratando ahora mismo, se trataría de la dificultad que tiene Carlos para cambiar rápidamente de actividad. Una forma de abordar el tema más adecuada sería la de ir dando avisos pacientes y firmes al niño, para que pudiera ir haciendo suya la nueva situación.
Observar atentamente a nuestros hijos en sus malos momentos puede darnos las claves para entender qué está pasando en esas situaciones que no podemos entender y que tanto nos disgustan.
A Loreto, salir a pasar el día con sus hijos fuera de casa le resultaba cada vez más angustioso. La niña pequeña, de cinco años, hacía de cada salida una exhibición de mal comportamiento. La familia sentía que la niña estropeaba cada situación especial con sus lloros, sus berrinches y sus desafíos constantes.
Pero mirando detenidamente, lo que había detrás de ese comportamiento disruptivo, lo que había era mucho más que mala voluntad: a la niña se le quedaban grandes los entornos llenos de desconocidos, los ruidos ambientales y sobre todo, los paseos en los que perdía la noción segura de dónde estaban y a dónde exactamente iban. Su inmadurez cognitiva en esos terrenos se volvía inmadurez conductual.
Puede pareceer que es lo mismo, ya que el resultado del tema es igual. Pero creo que hay una enorme diferencia. Es mucho más fácil enfrentar y tratar de atajar un comportamiento inadecuado cuando se elimina de la ecuación la voluntade de llevarlo a cabo del niño.
O dicho más claramente: si no pensamos que el niños hace las cosas mal a propósito, o al revés, que no las hace bien de forma premeditada, desaparece de la ecuación la sensación de desafío que pone a los padres en guardia.
Cuando consideramos que nuestros niños están atrapados en un determinado tipo de comportamiento por carecer de las herramientas personales adecuadas para evitarlo, podremos empatizar con ellos y ayudarles a aprender el camino correcto para gestionar esa situación.
Los pasos para poder llegar a esto son sencillos y claros:
1-Empatizar con el sentimiento que invade al niño en ese momento:
"Veo que estás muy nervioso porque crees que te va a costar mucho recoger los juguetes"
2-Ponerle nombre a lo que está sintiendo para enseñarle a ir identificando emociones lo que le permitirá compartirlas más adelante y manejarlas mejor:
"Es un poco angustioso cuando se tiene una tarea tan difícil por delante ¿verdad?"
3-Buscar una solución conjunta en la que el niño ofrezca su propia solución y en la que se vea voluntad de ayudar, escucha atenta y sobre todo, en la que las dos partes puedan ceder en parte.
"-¿Qué podemos hacer?
-¿Me ayudas?
-Vale. Yo recojo los muñecos y tú te ocupas de los legos. ¿de acuerdo?"
Hay que ceder terreno para ganar espacio de comunicación. Y aprender una forma de relacionarse en la que lo que prima no es la imposición sino la empatía. Se tarda un poco más aparentemente, pero en la práctica es más rápido, porque evitamos todo ese tiempo perdido en el tira y afloja, reivindicamos nuestro papel director y nos afianzamos como figuras de confianza. Y sobre todo, ayudamos a nuestros hijos a aprender a enfrentarse a la situación protagonizándola y saliendo de ella con su autoestima intacta. Y de paso, nos regalamos un ratito más de armonía famililar.
¿No vale la pena?


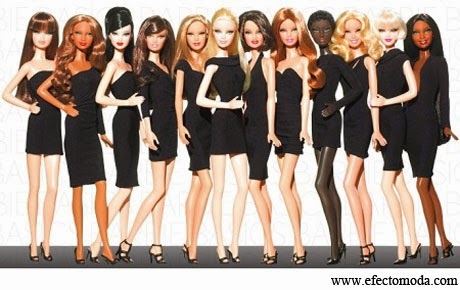
.jpg)




